Técnicas e instrumentos para la investigación social con niñas, niños y adolescentes
La investigación social con niñas, niños y adolescentes plantea desafíos éticos, metodológicos y prácticos únicos, y Técnicas e instrumentos para la investigación social con niñas, niños y adolescentes, del Dr. Pedro Daniel Martínez Sierra, surge como una guía esencial para abordar estos retos. Esta obra, resultado de una sólida trayectoria académica y profesional en el campo de la infancia y la adolescencia, ofrece un marco conceptual y herramientas operativas para diseñar estudios que respeten la voz y la participación activa de los menores. Dividida en cinco partes, la obra equilibra teoría, ejemplos prácticos y reflexiones críticas, posicionándose como un referente para investigadores, educadores y profesionales del trabajo social.
El libro comienza estableciendo las bases éticas y epistemológicas de la investigación con poblaciones infantiles y juveniles, destacando la importancia de reconocer a los niños y adolescentes como sujetos de derecho y actores sociales válidos. Martínez Sierra cuestiona enfoques tradicionales que invisibilizan sus perspectivas, proponiendo enfoques participativos que prioricen su autonomía y bienestar. La primera parte también aborda marcos legales internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño, y reflexiona sobre cómo integrarlos en el diseño metodológico. Este fundamento teórico, aunque conciso, es crucial para contextualizar las técnicas que se presentan en capítulos posteriores.
La segunda parte se centra en la adaptación de métodos según las etapas del desarrollo humano. El autor propone estrategias diferenciadas para niñas/os (0-12 años) y adolescentes (13-18 años), considerando sus capacidades cognitivas, emocionales y sociales. Para los primeros, se destacan técnicas visuales (dibujos, títeres, narrativas gráficas), juegos y observación participante, mientras que para los segundos se enfatizan entrevistas profundas, grupos focales y talleres creativos. Cada técnica incluye orientaciones para su aplicación, ejemplos de preguntas guía y criterios para garantizar la seguridad emocional de los participantes. Una de las fortalezas del texto es su enfoque en la adaptabilidad cultural: los instrumentos propuestos pueden ajustarse a contextos urbanos, rurales, migrantes o indígenas, lo que amplía su utilidad.
Una sección destacada es la dedicada a la ética en la investigación con menores. Martínez Sierra dedica un capítulo completo a temas como el consentimiento informado adaptado a la edad, la protección de datos sensibles y el manejo de información que revele situaciones de riesgo (violencia, abuso, pobreza). Aquí, el libro brilla al proponer protocolos claros para navegar dilemas comunes, como el conflicto entre confidencialidad y deber de alerta ante riesgos. Además, se aborda con sensibilidad la participación de colectivos vulnerables, como niños en situación de calle, migrantes o víctimas de violencia, aunque podría haberse incluido más reflexión sobre inclusión de diversidad funcional o identidad de género.
La cuarta parte explora el análisis de datos cualitativos obtenidos mediante estas técnicas, enfocándose en métodos inductivos y enfoques narrativos. El autor propone matrices de codificación específicas para interpretar dibujos, relatos o dinámicas grupales, herramientas poco comunes en literatura especializada. Sin embargo, esta sección podría beneficiarse de una mayor integración de herramientas digitales, como software para análisis cualitativo o plataformas virtuales para recolección de datos, un vacío considerando los avances postpandemia. La quinta y última parte presenta casos de estudio reales en América Latina, desde investigaciones sobre acceso a la educación en zonas rurales hasta experiencias de participación ciudadana juvenil. Estos ejemplos ilustran tanto los éxitos como los desafíos de aplicar los métodos propuestos, aunque algunos casos son breves y demandarían más profundidad.
Entre sus virtudes, destaca la claridad expositiva y la accesibilidad de los instrumentos, ideales para estudiantes o profesionales sin formación previa en metodología infantil. La interdisciplinariedad del enfoque—que integra psicología, sociología y pedagogía—enriquece su aplicabilidad. Además, la inclusión de plantillas descargables (formatos de consentimiento, guías para entrevistas) convierte al libro en un manual práctico. Sin embargo, su regionalismo—centrado principalmente en contextos latinoamericanos—podría limitar su transferibilidad a otras regiones sin adaptaciones. También se echa en falta un capítulo sobre investigación cuantitativa con menores, ya que la obra se enfoca casi exclusivamente en métodos cualitativos.
En síntesis, Técnicas e instrumentos para la investigación social con niñas, niños y adolescentes es una obra rigurosa y comprometida que demuestra cómo investigar con menores sin instrumentalizarlos. Su enfoque en la participación, la ética y la adaptabilidad lo convierte en una lectura indispensable para estudiantes de ciencias sociales, profesionales de la educación y defensores de los derechos de la infancia. Aunque podría actualizarse en aspectos tecnológicos y ampliar su alcance metodológico, su capacidad para democratizar la investigación y posicionar a los niños y adolescentes como protagonistas de sus propias historias lo posiciona como un recurso clave en el campo.
Recomendación: Ideal para cursos de metodología en programas universitarios de trabajo social, educación y antropología, así como para organizaciones que diseñen políticas públicas centradas en la infancia y la adolescencia.



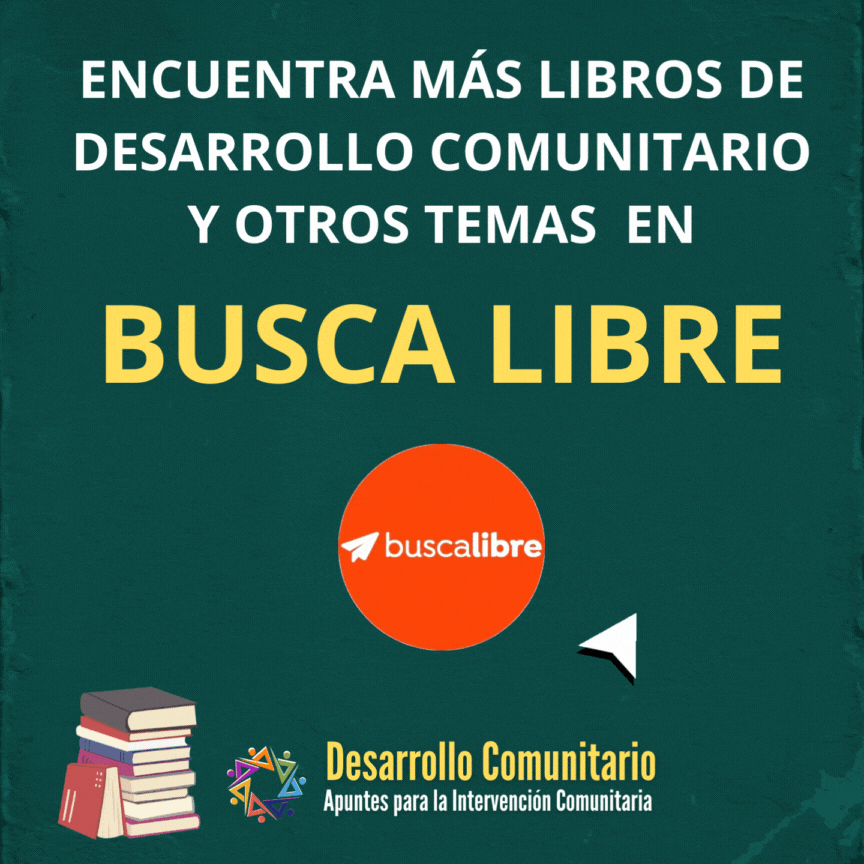
![Guía para la investigación cualitativa: etnografía, estudio de caso e historia de vida - Raquel Güereca Torres (Coordinadora), Lidia Ivonne Blásquez Martínez e Ignacio López Moreno [PDF]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvwaRJtaFDJY8kyV6eqX0apgUYgyAdmOOYRfxnDJG3AefdJqIAa1VuN0Md4VYxreCDsI5wOOY52B0yBZr5afTxpi6jcarwq6kq1ZLkgLq1fp1qoZCxxTotuF-DeYFo991Z5izABC0T9LWzuYo_pEihZyzDgHCGz88weLV6_Tvw0ocoPFyzrgyP3lSnRQ/w360-h202-p-k-no-nu/Gu%C3%ADa%20para%20la%20investigaci%C3%B3n%20cualitativa.%20etnograf%C3%ADa,%20estudio%20de%20caso%20e%20historia%20de%20vida%20-%20Raquel%20G%C3%BCereca%20Torres%20(Coordinadora),%20Lidia%20Ivonne%20Bl%C3%A1squez%20Mart%C3%ADnez%20e%20Ignacio%20L%C3%B3pez%20Moreno%20%5BPDF%5D.png)
![Guía de diseño de proyectos sociales comunitarios bajo el enfoque de marco lógico - Marco A. Crespo Alambarrio [PDF]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXlK45PwfXbg991bbclN5bAuIWDvmHhQPMxvxdVxryKy5gETylcOCGQA5ZcW3LDv-00WiisMdMVCFFDHzGLOy-tdVVMeQBmUtTNJ0WD6hQn5Qs_0FH6NPxjssdxdxx3zOmqxqQdUcoRPHwHb_YFS6A2dxRE4pdkG8CEc0tW0jh1lSkTIbFLpnYu-8hbR_W/w360-h202-p-k-no-nu/Gu%C3%ADa%20de%20dise%C3%B1o%20de%20proyectos%20sociales%20comunitarios%20bajo%20el%20enfoque%20de%20marco%20l%C3%B3gico%20-%20Marco%20A.%20Crespo%20Alambarrio.png)
![La Sistematización de Experiencias. Un Método para Impulsar Procesos Emancipadores - CEPEP [PDF]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAREunN3tDlmhVCOdd2sMHF4OGa-lp7Ulu8ttX_bqVzowM_zTOUwQd12bzFZOxLzfZzDFUp50bsnl99kW7fSPRpSR4qcq_4B-CmrrSi1Z0IMx7rJ7I0H_aLH2CLa8tjO61dUDmpU_LHnS9TlpsVJXrF0vYdNbCSCj-Og8IfhrHZ2MPfOhNUMQyeU_NnQ/w360-h202-p-k-no-nu/La%20Sistematizaci%C3%B3n%20de%20Experiencias.%20Un%20M%C3%A9todo%20para%20Impulsar%20Procesos%20Emancipadores.png)
![El Diagnóstico Participativo - René Muiños [PDF]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHx3xSBcmbBXm4Lbowip0lgglXJn4h0ACH5xZtqmo6G5aM_dChtCdBcHbvC4HC64x4AgjRYBvZ8b6CGDfpRrGei4LyEWH7_nNS8IJl_tQwj4dZWjUkmYI5l64cykE0-IkbKN7NStzBTKOcUc6w6EjebHk8LRiYL0_-ZmjJj-eR-1FueAdsiWvN8y0DXnwB/w360-h202-p-k-no-nu/El%20Diagn%C3%B3stico%20Participativo%20-%20Ren%C3%A9%20Mui%C3%B1os.png)
![Guía ilustrada para iniciar un huerto urbano o escolar [PDF]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEij6TU9epkPVftIxyuxlBNi5sJH7r6ZbeT0FUfTcETmbGg2P9Q_spCrqsLmZEzhkZk5KW07h7BD_z9_K9_0M0g8P_iOFvdhXXJfdKhXYm-nwh-nteHkleJgka9D9xphxA-0XbI_yiEmPsI_9ZRB0ndUYF0_Y3-FDSe1WcafauhkgRGBIuzoy97fua-AffLd/w360-h202-p-k-no-nu/Gu%C3%ADa%20ilustrada%20para%20iniciar%20un%20huerto%20urbano%20o%20escolar.png)
![Mapeando con la Gente: Lineamientos de Buena Práctica para Capacitación en Cartografía Participativa - Michael McCall y Alina Álvarez Larrain [PDF]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhO3V3S8FFHrfdQzFN5ZKZG0CrjUFnILtt2oAdohLSmjwhlV-_Qe14P-8sAgrNjm_pYaILBy5QBbktBSOTu_isBlsra02fbQiXkpYdscnMjOh9jEXsoIPUBDWxeyG_Hh5pN9Maui0ZS1_OgS6PWUzW3ZwS086-Evy2pSX7N9RH4L17UZ0RhH8DlIYxg4A0D/w360-h202-p-k-no-nu/Mapeando%20con%20la%20Gente%20Lineamientos%20de%20Buena%20Pr%C3%A1ctica%20para%20Capacitaci%C3%B3n%20en%20Cartograf%C3%ADa%20Participativa%20-%20Michael%20McCall%20y%20Alina%20%C3%81lvarez%20Larrain.png)